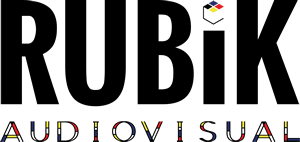Hacía mucho tiempo que el, hasta ahora, actor Dev Patel quería llevar adelante Monkey Man y es ahora, con el apoyo en la producción de Jordan Peele, cuando ha podido por fin concretar esta muy personal aproximación al cine de acción y venganza. Por Tonio L. Alarcón

A la hora de reventar las costuras de la figura del tateyaku, el samurái heroico y honorable de la tradición nipona, en Yojimbo (1961), Akira Kurosawa y su coguionista, Ryuzo Kikushima, se apoyaron en el arco argumental hardboiled de Cosecha roja de Dashiell Hammett.
Su intención era, sencillamente, darles nuevos aires al jidaigeki, así que ni mucho menos previeron que su estructura se convertiría en la base del spaghetti western gracias a Por un puñado de dólares (1964) o del cine de kung-fu moderno (es decir, alejado del lirismo del wuxiapian) debido al éxito cosechado por El espadachín manco (1967). Ambas convirtieron en tropo, desde filmografías y estilos distintos, el relato del héroe derrotado por un villano de fuerza superior y que, en busca de venganza o redención, ha de entrenarse y/o reforzarse para imponerse y hacer prevalecer su sentido de la justicia.
De esa tradición clásica bebe Monkey Man (2023), pues su director, protagonista y coguionista, Dev Patel, se ha declarado abiertamente fanático del cine de Bruce Lee. Y es que, aunque la estética fotográfica de la película pueda recordar a John Wick (Otro día para matar) (2014) y otras producciones auspiciadas por 87North, su historia de venganza incorpora elementos extraídos de filmes como Kárate a muerte en Bangkok (1971) y Furia oriental (1972). No sólo eso, sino que el director ha incluido homenajes más o menos velados a la filmografía de Lee, como el combate en una estancia llena de espejos, similar al de Operación Dragón (1973) o la estructura vertical de la guarida de los villanos extraída de Juego con la muerte (1978): respecto a esta última, Patel incluso lanza un guiño al famoso enfrentamiento contra Kareem Abdul-Jabbar.

El interés del director por el género salta a la vista respecto al cuidado con el que ha desarrollado junto a su coreógrafo marcial Brahim Chab y su coordinador de acción, Udeh Nans, el sentido narrativo de las set pieces de Monkey Man. El cual opera, de hecho, de forma paralela al trabajo de montaje de Joe Galdo, Dávid Jancsó y Tim Murrell para explicar el proceso de evolución/maduración de Kid (Patel) desde el vigilante que es en la primera mitad del metraje hasta el héroe en el que acaba convirtiéndose.
De ahí que, en los compases iniciales, el director de fotografía pegue la cámara a los personajes hasta provocar cierta asfixia sobre el espectador, y el montaje sea demasiado nervioso como para poder apreciar la torpeza de los movimientos del protagonista: la película nos transmite su carácter desquiciado, incontrolable.
En cambio, tras un renacimiento casi crístico (otro tropo del género) y las subsiguientes secuencias de entrenamiento, la planificación de Patel cambia. A lo largo del largometraje ha ido introduciendo pequeñas pausas en forma de flashback, que rompen el ritmo de la narración. Pero la transfiguración de Kid, así como sus nuevas habilidades marciales (que van acompañadas también de un proceso de autodescubrimiento que le permite equilibrarse a nivel emocional), llevan a que el montaje de Joe Galdo, Dávid Jancsó y Tim Murrell se relaje para que podamos admirar con mayor tranquilidad las coreografías de Chab, pero también entender mejor el camino de sacrificio que ha emprendido su personaje principal.
Porque, precisamente, uno de los principales aspectos que le alejan de la sombra de John Wick (Otro día para matar) y sus imitadores es que su protagonista no encarna a una fantasía compensatoria con capacidades para matar prácticamente sobrehumanas. Patel entiende a la perfección las raíces del cine de kung-fu, así que, mimetizando los clímax desatados del heroic bloodshed hongkonés que puso de moda A Better Tomorrow (1986), es consciente de la importancia de dotar de dimensión humana a su protagonista, por mucho que haya logrado fortalecer sus capacidades físicas. La melancólica heroicidad de su tramo final recuerda, no en vano, a otra gran heredera de idéntica tradición, A Bittersweet Life (2005) de Kim Ji-woon.

No hay que entender, pues, la conexión del personaje de Patel con el dios mono Hánuman como un rasgo que le eleve por encima de sus semejantes, sino que casi se diría lo contrario: su dimensión de elegido para equilibrar la corrupción que anida en la (ficcional) ciudad de Yatana proviene de la naturaleza trágica de su historia personal.
Lo cual no es baladí, pues aleja Monkey Man de la idea conservadora del superhéroe como figura divina, inalcanzable, que defiende la sociedad desde la distancia. Y lo hace abrazando una idea mucho más progresista: que el sufrimiento de Kid es lo que le permite conectar y, por lo tanto, recibir ayuda, de los que, como él, han perdido demasiado. Por eso se le puede considerar un avatar de los desclasados que, precisamente, han formado la red de ayuda que le da el empujón necesario para cambiar el status quo de tan podrida sociedad. Siendo Patel británico de ascendencia hindú, la metáfora se evidencia sola.