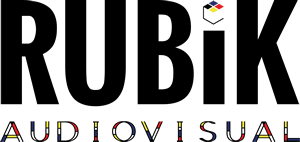Aunque ha pasado relativamente desapercibida tanto entre la crítica como entre el público, vale la pena dedicarle un poco más de atención a Nunca te sueltes, sobre todo por la riqueza de lecturas que, entre líneas, introduce su director, Alexandre Aja. Por Tonio L. Alarcón

En los últimos años, directoras galas como Coralie Fargeat o Julia Ducournau han vuelto a explotar las posibilidades de la violencia y el gore como forma de expresión, y además con el beneplácito de los festivales de clase A.
Nada que ver con lo que ocurrió con la hornada de creadores que, a principios de los 2000, revolucionó el género de terror con lo que vino a llamarse cine extremo francés: la mayor parte de ellos se vieron obligados a (re)conciliar sus intereses y sus fortalezas con lo que la industria demandaba de ellos. Es lo que ocurrió, precisamente, con Alexandre Aja que, tras dos largometrajes tan extraordinarios como Alta tensión (2003) y Las colinas tienen ojos (2006), ha tenido grandes problemas para mantener el nivel de su carrera, salvando excepciones como las divertidísimas Piraña 3D (2010) e Infierno bajo el agua (2019), o producciones en las que ha estado fuertemente implicado como Maniac (2012).
De hecho, Nunca te sueltes (2024) no es un proyecto desarrollado por Aja, sino que en realidad lo heredó del director inicialmente previsto, Mark Romanek. Aun así, no deja de resultar lógico que el director francés se haya sentido impulsado a tomar las riendas del largometraje, teniendo en cuenta que en el guión original de KC Coughlin y Ryan Grassby había presentes algunas de sus constantes como creador.

La más evidente, la ambientación de la historia en un espacio reducido, confinado, del que sus protagonistas no pueden alejarse por algún tipo de limitación. Pero también la exploración de los lazos familiares que ha ido reapareciendo a lo largo de su filmografía y, además, reiterando un concepto enfermizo de la maternidad muy conectado con el que había abordado en una obra anterior (no muy destacable, por otro lado) como La resurrección de Louis Drax (2016).
Como hizo en Alta tensión, el francés juega con la perspectiva narrativa que le está ofreciendo al espectador. Así, lo más sugerente de Nunca te sueltes no está en su premisa principal, un sencillo cuento de hadas (algo) perverso que bebe del cine temprano de M. Night Shyamalan, sino en cómo prácticamente en cada secuencia impele al espectador a cuestionarse lo que cree saber sobre los personajes, pero especialmente a reenfocar una historia que se resiste a ofrecer respuestas sencillas.
El metraje está cuajado de pequeños detalles que apuntan hacia un contexto mucho más turbio que lo que se nos muestra (la cicatriz y los tatuajes del personaje de Halle Berry, la extraña conversación ¿imaginaria? con el padre de sus hijos), y que Coughlin y Grassby, con la colaboración no acreditada de Aja y su socio Grégory Levasseur, optan por no desarrollar para enfatizar la ambigüedad del texto, abriendo así su sentido profundo a interpretación del público.
A la hora de construir las imágenes del largometraje, el director ha vuelto a apoyarse en su director de fotografía de confianza desde los tiempos de Alta tensión, Maxime Alexandre. Aja tenía en mente, según confesión propia, el tenebrismo de Caravaggio y Ribera para las secuencias nocturnas, sobre todo en el interior de la casa de los protagonistas, de ahí que hayan empleado una Arri Alexa 65 para, explotando los límites de iluminación de su sensor, forzar los claroscuros al máximo.
En cambio, en los exteriores, Nunca te sueltes juega con una cierta desaturación de colores, extendida incluso a nivel de vestuario, que busca otorgar cierta sensación de irrealidad, incluso diría de cierto onirismo, a esos bosques de la Columbia Británica a los que el francés decidió volver a recurrir tras el rodaje canadiense de su anterior Cuernos (2013). Sin embargo, esa opción estética adquiere un nuevo sentido expresivo cuando aparece una figura ataviada de colores llamativos, y que parece romper, de forma definitiva, con el sentido de la realidad de los pequeños Nolan (Percy Daggs IV) y Samuel (Anthony B. Jenkins).

Pese a no recurrir ya a las explosiones de violencia por las que se hizo famoso, el terror de Aja sigue recurriendo a lo físico, a lo tangible, para incomodar al espectador. En colaboración de Levasseur, que vuelve aquí a complementarle ejerciendo como director de segunda unidad, explota la fisicidad de los escenarios y del atrezzo para generar desazón, asfixia o incluso inquietud, especialmente en su tramo climático.
Ahí resulta fundamental otra de sus grandes obsesiones, el diseño de sonido, sobre todo teniendo en cuenta la ambientación de la historia en una vieja casa de madera (lo que implica todo tipo de crujidos), aspecto para el que ha recuperado a François-Joseph Hors y Matthieu Autin de películas previas como Maniac, Oxígeno (2021) u otra producción reciente como la modesta Night of the Hunted (2023). Lo que se complementa, claro está, con la banda sonora de otro de sus colaboradores habituales, Robin Coudert (ROB), enriquecida por el inquietante uso que realiza de la canción country The Big Rock Candy Mountains.