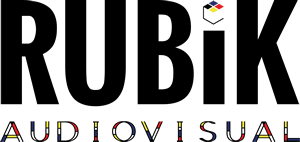Uno de los mayores fenómenos de la historia de Broadway, el musical Wicked, llega por fin a la gran pantalla en una ambiciosa adaptación en dos partes firmada por un director, Jon M. Chu, que asegura tanta eficacia como falta de personalidad visual. Por Tonio L. Alarcón

No deja de ser paradójico que, por los azares del sistema de producción de Hollywood, llegaran antes a la gran pantalla las imitaciones del mecanismo narrativo de Wicked (es decir, la profundización en la psique de una villana tradicional de cuento, exponiendo las razones de su comportamiento) que la propia traslación del musical original.
Los responsables de Disney estuvieron, desde luego, avispados lanzando tanto Maléfica (2014) y su secuela, Maléfica: Maestra del mal (2019), como Cruella (2021), porque pudieron auparse a la ola mediática de la cuarta ola del feminismo sin necesidad de reconocer que, en realidad, estaban reciclando las ideas que el novelista Gregory Maguire había planteado dos décadas antes. Y, como viene siendo habitual en la major, quedándose en la mera superficie de las mismas.
Y es que lo más atractivo de esa revisión que planteaba de la obra de L. Frank Baum es que establecía un fuerte contraste entre la imagen popular del original (sobre todo, la que ha legado la colorida adaptación que era la, por otro lado, estupenda El mago de Oz (1939), de Victor Fleming) y todas las profundas resonancias sociopolíticas que subyacían tras su, en apariencia, inocente universo. Una combinación que, como es lógico, llamó la atención de Stephen Schwartz y Winnie Holzman para concebir una adaptación musical del material.

Ambos intuyeron, con buen tino, que allí había algo especial que podía conectar con el gran público. No en vano, Wicked. Memorias de una bruja mala planteaba, casi con una década de anticipación, las raíces de las novelas young adult de enfrentamiento a la autoridad, a lo Los juegos del hambre o El corredor del laberinto.
Por más que Wicked, tanto la novela original como su relectura en forma de musical de Broadway, pavimentaran el camino para obras posteriores, finalmente su adaptación cinematográfica en dos partes, iniciada con Wicked (2024), tiene que defender su propia identidad dentro de un contexto cultural que ha asimilado y/o regurgitado muchos de sus hallazgos. La opción tomada por Jon M. Chu ha sido la de no intentar forzar un camino propio, sino la de buscar la complicidad del público abrazando su propia naturaleza heredada. Es decir, asimilar referencias visuales tan claras como la película de Fleming o, sobre todo, la saga cinematográfica Harry Potter.
La idiosincrásica exuberancia del universo creado por Baum daba pie a generar una auténtica explosión imaginativa, pero da la sensación de que el equipo de Chu se mantiene dentro de un concepto estético heredado del cine Marvel: es decir, una creatividad controlada, mantenida dentro de una restrictiva noción de lo factible. Así, hay detalles dentro del diseño de producción de Nathan Crowley que apuntan hacia un largometraje más rico, más imaginativo, sobre todo en la aplicación de los colores para apuntar hacia la naturaleza de cada uno de sus personajes principales. Sin embargo, todo ello queda aplanado por la desvaída fotografía de Alice Brooks, colaboradora habitual del director que no parece sacarle todo el rendimiento expresivo a la resolución 6,5K que ofrecen las cámaras de cine digital Arri Alexa 65 empleadas durante el rodaje.
Cabe hallar la fuerza de Wicked, pues, en su carácter de musical. Chu tiene experiencia en el género, y de hecho ha recuperado al coreógrafo Christopher Scott de obras anteriores, como sus Step Up, Jem y los Hologramas (2015) o En un barrio de Nueva York (2021). Es en esos movimientos de baile, y en las dinámicas que generan respecto al movimiento de la cámara, donde el largometraje gana una cierta energía visual, si bien no todos los números tienen la fuerza intrínseca de puntos álgidos como Dancing Through Life o What Is This Feeling? Claro que, es justo apuntar que el primero no funcionaría igual de bien sin la seductora presencia de Jonathan Bailey, de la misma manera que el segundo está construido sobre la química que se establece entre Cynthia Erivo y Ariana Grande. Son ambas actrices, de hecho, quienes elevan Wicked a través de sus respectivas interpretaciones, tanto dramáticas como vocales.

El detalle de darle el papel de Elphaba a una actriz de ascendencia nigeriana como Erivo ayuda, de hecho, a reforzar las lecturas sociopolíticas heredadas de la novela original de Maguire. Aunque, al llevarla al musical, Schwartz y Holzman suavizaron, y además mucho, la dureza de la deriva de sus acontecimientos, en Wicked han aprovechado para recuperar algunos momentos que subrayan la naturaleza racial de la discriminación sufrida por su personaje principal. Ahí está el punto fuerte dramático del largometraje, que explota en el que, seguramente, sea su mejor momento: el número Ozdust Duet, defendido además con brillantez tanto por Erivo como por Grande.
A partir de ahí, sin tensión emocional que sostenga el argumento, la película se desinfla en una cascada de secuencias universitarias de escaso interés. Al menos hasta que, llegado el clímax, se eleva la amenaza subyacente, desembocando en un final abierto que imita el cierre del primer acto del musical.