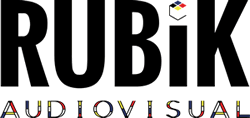Después de mucho tiempo batallando por llevarlo adelante, finalmente el guionista Martín Mauregui ha podido completar y estrenar su debut en solitario como director, Vieja loca, película de terror psycho-biddy protagonizada por una espléndida Carmen Maura. Por Tonio L. Alarcón

La carrera cinematográfica de los miembros de la productora La Unión de los Ríos, Martín Mauregui, Santiago Mitre y Alejandro Fadel, eclosionó gracias a sus colaboraciones como guionistas con Pablo Trapero en Leonera (2008), Carancho (2010), Elefante blanco (2012) y su aportación al filme colectivo 7 días en La Habana (2012).
Cuatro ficciones trenzadas con elementos de género, pero matizadas con la carga de crítica social habitual en la filmografía de su director. Y asimismo, una clara referencia para las trayectorias tras las cámaras tanto de Mitre, mucho más prolongada en el tiempo (y, a partir de Paulina (2015), siempre con la colaboración en los libretos de Mariano Llinás), como de Fadel, más breve y concisa.
Precisamente este último había rodado la única incursión de La Unión de los Ríos, al menos hasta el momento, en el terror y el fantástico, Muere, monstruo, muere (2018). Una obra tan sutil en su denuncia del dolor provocado por el patriarcado como el diseño del engendro al que refiere su título, si bien dio pie a un mediometraje derivado de su parte más abstracta (y más sugerente), El elemento enigmático (2020).

Vaya por delante que ninguno de esos es el camino elegido por Mauregui para debutar como director en solitario. Antes de la implicación como productores de J.A. Bayona y su socia Belén Atienza, Vieja loca (2025) fue concebida como un proyecto, según su máximo responsable, de planteamiento modesto y eficaz.
De ahí su construcción de carácter casi teatral, como un auténtico tour de force actoral centrado casi íntegramente en dos personajes principales, y en una localización prácticamente única. Lo que no significa que su utilización de las formas del psycho-biddy, con los excesos heredados de la tradición del Grand Guignol, no contenga alusiones más o menos directas a la convulsa historia política argentina.
Pero se trata de un marco argumental para un relato de género muy puro que tiene, sobre todo, la intención de conectar los arranques de violencia de Alicia (Carmen Maura) con una tradición narrativa rioplatense enraizada en su opresivo pasado (para)militar.
A priori, la demencia sufrida por el personaje de Maura parece encaminar el largometraje hacia el terror a la degradación física y mental en la que incidían películas de género autóctonas como La abuela (2021) o Viejos (2022). Pero precisamente la introducción de la subtrama de César, el ex marido ausente que proyecta sobre la trama el fantasma de los regímenes militares de la historia de Argentina, le da un sentido más complejo a esa desconexión mental con el pasado.
Desde esa perspectiva, el encierro voluntario de Alicia en una casa señorial aislada del resto del mundo, así como la ocultación en un sótano inaccesible de las pruebas de su pasado traumático, tiene una lectura claramente freudiana. Lo que deja claro que Vieja loca quiere funcionar también como metáfora sobre hasta qué punto el país ha escondido de forma activa (paradójicamente, a la vista de todos) sus peores demonios. Y lo que es peor, hasta qué punto generaciones más jóvenes como las que representan Pedro (Daniel Hendler) y Laura (Agustina Liendo) han madurado de espaldas a una realidad que han aprendido a ignorar.
Pese a la implicación de Bayona como productor, la contratación de Maura hace relativamente fácil conectar Vieja loca con el cine más rabiosamente genérico de Álex de la Iglesia. Algo de ello se aprecia en algunos de los momentos más grandilocuentes de puesta en escena de Mauregui, en especial las soluciones visuales que remarcan de forma más evidente la voluntad de filiación del largometraje con el terror gótico más arrebatado (véase, por ejemplo, la grúa que nos muestra por primera vez, en contrapicado, la casa en la que se sitúa la acción).

Pero también hereda una de las características menos apreciables del bilbaíno: sus crecientes dificultades para rematar sus, en general, ingeniosos puntos de partida. La agresividad acumulada a lo largo de la obra que nos ocupa requería un final contundente, incluso desazonante, pero lo que se nos ofrece no está, ni mucho, menos, a la altura de algunos de sus momentos más intensos.
Esa sensación de claustrofobia creciente que impide que Vieja loca caiga en lo puramente teatral se sostiene sobre el trabajo de fotografía de Julián Apezteguia, colaborador habitual de la generación de Trapero, Mitre y Fadel, y que aquí se adapta a la perfección a lo que le pedía una obra tan abiertamente genérica. Es decir, una iluminación contrastada, marcada por la limitación de las fuentes de luz, y cierta tendencia a los planos angulados (sean picados o contrapicados) para subrayar la locura que se va adueñando de la trama.
Quizás uno de los momentos en los que mejor casa todo ese esfuerzo expresivo por parte de Mauregui y Apezteguia está en el plano sostenido en el cual Alicia corta el dedo de Pedro: el sonido completa a la perfección lo que el plano, voluntariamente un tanto alejado, no nos permite ver con claridad.