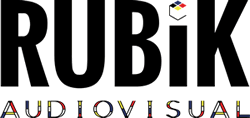Galardonada a Mejor Película en la Sección Oficial de Albar en el Festival Internacional de Cine de Gijón, Al oeste, en Zapata se muestra como uno de los filmes más sugerentes vistos en el festival. Sea por su contundente y contrastada fotografía en blanco y negro, por su tendencia a acercarse al cine de Bela Tárr y Lisandro Alonso o por lo impactante que supone la fisicidad directa de los modos y condiciones de sobrevivir de las personas/personajes. Por Iván Cerezo Cabeza

Aquella escena de Al oeste, en Zapata celebrada de la caza del caimán en un único plano es digna del “montaje prohibido” que defendía Bazin. En ella, como en su inicio, la cámara sigue por detrás al personaje que arrastra la barca por el agua hasta ser aparcada en unos palos clavados y bien pensados. Y ahí mismo ocurre, delante de nuestros ojos, una demostración del ser humano —desarmado, únicamente con las manos, una cuerda y más que pericia e ingenio— logrando dominar a la naturaleza con el atado de las fauces del animal —no por casualidad la zona en donde reside toda la fuerza de la bestia—. Y, con la misma, continuamos desde atrás el camino que va abriendo por delante el protagonista.
Desde esta óptica formal, el filme se muestra como un soberbio dispositivo incontestable, una propuesta difícil de materializar si no es por medio del músculo y habilidad que ineludiblemente presenta quien firma.
Ahora bien, es preciso atender a lo que las imágenes delatan, que no es otra cosa que el discurso detrás de la mirada de alguien que capta algo. Porque la cuestión está en quedarse con lo superficial de un retrato costumbrista de la realidad (con ese “algo”), cuando en verdad se aprecia, no solo una aceptación del mundo en el que se está, sino también un respeto y muda admiración en ello. Y, entonces, toda la fuerza del dispositivo se pierde —como las fauces del caimán— por la naturaleza salvaje, indomable y felizmente libre de las imágenes.
Fíjese cuando el personaje de Landi en el inicio deja a su lado el cocodrilo atado y un primer plano del rostro del individuo muestra cómo este con total tranquilidad come al lado de la bestia que ruge en off. De igual manera, tras la caza del animal, el plano en la barca durmiendo apaciblemente con la ciénaga a su alrededor, denota la misma idea. Una en la que lo atávico del ser humano domina a la naturaleza frente a una sociedad que —tal y como se escucha por la radio mientras tranquilamente nuestro personaje resuelve la vida en la selva— muere por la expansión del COVID-19. Y llegamos así a la segunda parte, que vendría a ser la otra cara de la moneda, la otra parte que permanecía en off (solo patente en la emisión de la radio). El patriarca vuelve así a casa para llevar la carne cortada del animal y mantener a su mujer e hijo.
Esta parte comienza con el mismo plano: un seguimiento a la espalda de alguien. En este caso se trata de Mercedes que llama al hijo, Deinis. El siguiente plano es el mismo, el de la mujer caminando y la cámara siguiéndola por detrás. Pero, en esta ocasión, en vez del cocodrilo atado que tenía Landi, lo que se lleva en las espaldas es al niño autista, que no por casualidad mira en dirección contraria, hacia atrás, a la cámara, a nosotros. Y si bien Mercedes en esta segunda parte está ansiosa por la tardanza del padre en un gesto dependiente, al niño discapacitado se le muestra siempre desnudo, dándole de comer y lavándole en un total grado de vulnerabilidad.
Pese a ciertos momentos de intimidad, como cuando el padre —en vez de al cocodrilo— tiene a su hijo cogido en brazos en el agua —recordándonos a cuando acariciaba al ratón; una vez más, el fuerte y el fuerte—, el conjunto de planos detenidos en el personaje del niño autista, reposando débil e inconsciente, en vez de visibilizar a los marginados la imagen roza adentrarse en lo miserable.
Así, el plano de inicio con el seguimiento por detrás de Landi delata una cámara dependiente del personaje —y con ella el espectador— que en ningún momento frena o se cuestiona, sino que sigue su paso encomiable. Y, con el último plano en el que la mujer mira hacia el off del encuadre esperando a Landi y diciendo “necesito tu mirada”, se nos confirma la sospecha: en Al oeste, en Zapata no estamos ante un triángulo de relaciones más o menos emocionales, ni ante una exploración de las luces y las sombras del mundo que se filma, sino ante una reaccionaria escala de jerarquías de fuertes y de débiles necesaria para que los segundos puedan sobrevivir gracias a la dependencia de los primeros.
“Si quieres saber la verdad, no se pregunta así. No preguntas, acompañas. Esperas y la respuesta viene” dice uno de los personajes en Así llegó la noche. Galardonada a mejor dirección en la 63ª edición del FICX, el nuevo trabajo de Ángel Santos respeta fielmente esta lógica implacable cuya cámara, apaciblemente inmóvil y atenta, estigmatiza. Y es así, con dicha filosofía, como ya desde sus primeras imágenes se nos revela el procedimiento a seguir en todo su metraje: de la descripción del entorno y rutina de nuestro protagonista en unos planos luminosamente claros, pasamos —tras el título del filme en fondo negro— a la oscura noche que gobierna ahora el paisaje en la imagen.
De una cosa hemos pasado a otra. De un cuerpo a otro cuerpo. Y es que, igual que la cerámica que trabaja el escultor en su taller —en la que el material líquido es vertido e introducido en el horno para cuajarse y convertirse en una dura vasija que no se puede ver hasta retirar el molde al final—,
Ángel Santos elabora aquí una película que comienza en una forma líquida, indeterminada, para ir a cada corte de escena moldeándose y transformándose hasta sus últimos instantes, en los que su discurso madura y solidifica en un cuerpo inédito hasta entonces.
Seguimos a nuestro abandonado personaje casi como única huella humana dentro del desértico paisaje de las Rías Baixas. Caminamos sin verdaderamente saber y esperamos a que la imagen especifique y revele. La misma labor lleva a cabo el solitario individuo en su taller cuando, tras dibujar un rectángulo en el suelo e inscribir en él algunas de sus creaciones en cerámica, observa esperando a que algo nazca de ellas y se transforme. El rectángulo en el suelo se trata del mismo que trazan todas las ventanas y puertas del filme, aquellas que unen al escultor con el vigilante del camping y con los motoristas en la lúgubre noche.

Pero también, el mismo rectángulo es en el que va a quedar atrapado el personaje que interpreta Violeta Gil. Pues aquí no hay escapatoria para quien viene de fuera con aire fresco, ni quien despierta un pasado que antes lucía con esplendor y entidad —representado en esa fotografía que nos remite inevitablemente a El cuarto mandamiento(The Magnificent Ambersons; Orson Welles, 1942)—. El panorámico encuadre en este filme condena, de manera sigilosa y tranquila, aplastando frontalmente a sus figuras en el vacío de una España despoblada. Una soledad en donde la fragilidad y la vulnerabilidad afloran para dejar únicamente lo miserable que nos constituye. Tal y como dice el guardia del camping y de dicho principio desolador: “el amor y la amistad son mierda, cadenas de mierda”.
La opresora atmósfera presiona entonces hasta tumbar la constitución moral del personaje femenino, que queda sola para tomar el relevo del escultor en el encuadre. Y, sin embargo, abandonada en el continente a punto de desprenderse y sumergida en las sombras del ser, el personaje emerge del océano en un luminoso día. Una última transformación que solidifica a esta obra cauta que no se precipita en mostrar que la posibilidad de vivir, de reencontrase y de crecer en dicho lugar todavía es posible. Así llegó la noche se trata a su vez de la consolidación de un cineasta, uno al que habrá que seguir detenidamente la pista en el futuro.
En esta 63ª edición del FICX también tuvimos la oportunidad de ver al último trabajo de Tsai Ming-liang, Back Home. Esta obra de 65 minutos comienza con un plano desde un vehículo que se mueve a gran velocidad en la noche. Con el contraplano del actor Anong Houngheuangsy en estado de duermevela, se nos plantea un retorno a casa tal y como reza el título de la obra. Un recorrido con el que el cineasta malayo atraviesa Laos explorando las sinergias entre el hombre y la naturaleza, así como haciendo una radiografía del crecimiento y estructura de la sociedad de dicho lugar.
De todos los planos que rueda Ming-liang es difícil de olvidar aquel que sigue al primer plano de Houngheuangsy en el vehículo, en el que un indefenso perro intenta salir de un carrusel de brillantes luces y colores que gira atrapándole en su interior. La significación del momento es tal que resume los elementos de la obra, e incluso sirve como llave para abrir caminos reflexivos de este amplio e inmenso contemplativo filme.

Continuamente vemos las casas abandonadas; edificaciones de distintos tamaños, clases y apariencias que se encuentran inscritas como naturaleza muerta dentro del frondoso ecosistema natural que las integra. En él, algunas vacas, varias cabras y unas pocas gallinas pasean libres sin la vigilancia del hombre, casi como pruebas de su antigua presencia en el lugar. A su vez, es lo humano en ocasiones lo que se introduce en lo natural; ya sea desde la quema del suelo o el agua que, cayendo libremente en cascada, acaba desembocando en los prados para estancarse y servir como riego a la tierra.
Igual ocurre con los frutos que concienzudamente se pelan y cortan para ser cocinados o los mercadillos en donde se compran los alimentos. Incluso también, los bloques de piedra son tallados con maza y cincel esculpiendo las figuras del dios Buda para rezarle dentro del rocoso paisaje. Así, de igual manera que la naturaleza sirve para nutrir a las personas, los gatos domesticados con collar también son alimentados por estas. Todo se inscribe entonces dentro de un círculo que se retroalimenta en un aparente y respetuoso equilibrio —como delata un compositivo plano conjunto de todos los elementos—.
Aquella carretera que a lo largo del metraje servía para desplazarnos, concluye su destino en el último plano del filme. Supuestamente en casa, la sorpresa es desoladora cuando nos encontramos dentro de la habitación digna de un hotel de Booking de cualquier ciudad. Es ahí cuando ese sistema circular se corrompe —aquel carrusel que atrapaba al pobre perro— al hacer de todo una llamativa atracción en la que la natural identidad local desaparece para ser sustituida por la frívola e impersonal estética del capitalismo. Una imagen que hiela cuando uno piensa en la primera vez que Ming-liang nos introduce en una de las casas que hasta entonces solo se mostraban desde su fachada. Allí dentro nos mostraba, junto con la peculiar decoración que vestían las habitaciones, la historia de las personas enmarcadas en fotos en la pared del hogar. He aquí una obra verdaderamente importante.