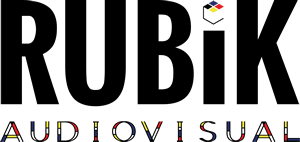El sábado 10 de febrero se escenificó en Valladolid un drama que cualquier guionista con dos dedos de frente habría desechado por burdo y maniqueo. En los alrededores de la capital castellanoleonesa, una amenaza de tractorada por parte de los agricultores que se quedó en concentración a pie. Dentro del Teatro Carrión, unos Goya que concluyeron sin referencia a las reivindicaciones del ‘campo’, que es ese término que se utiliza desde la ciudad para hablar de todo lo que no es ciudad. Por Héctor García Barnés

De quien sí habló Pedro Almodóvar fue, sin embargo, de Vox, el partido de extrema derecha que está intentando capitalizar políticamente el descontento de las movilizaciones rurales. El día anterior, Juan García-Gallardo había calificado de ‘señoritos’ a los cineastas españoles que “reciben subvenciones por hacer películas que nadie ve”. El vicepresidente de la Junta sugería así que los artistas (de izquierda) se llevan el dinero que los agricultores no ven.
Resulta paradójico el uso de la palabra ‘señorito’, porque señorito era el Iván interpretado por Juan Diego de Los santos inocentes, la película de Mario Camus basada precisamente en una novela del vallisoletano Miguel Delibes. De hecho, tanto el vestuario nada azaroso con el que se suelen presentar los dirigentes de Vox como su marco de referencia cultural-ideológico (cortijero y elitista, de caza a mediodía, infidelidad en la sobremesa y crucifijo a medianoche) encaja como anillo al dedo con el del señorito Iván que trataba al Paco interpretado por Alfredo Landa como un perro.
El deslizamiento conceptual que intenta provocar la utilización del término ‘señorito’ para referirse a los cineastas españoles intenta opacar las grandes brechas sociales y económicas existentes en el ‘campo’ que tan obvias resultaban décadas atrás y que tan bien reflejaba la novela de Delibes, para convertirlas en una lucha entre el campo y la ciudad que toma la forma de otra guerra cultural. El ‘señorito’ ya no lo es por su clase social sino por ser urbano, artista y de izquierdas.
Es lo que describe la politóloga Astrid Barrio en un artículo https://politicaprosa.com/es/fractura-campo-ciudad-version-3-0/ sobre la fractura campo-ciudad publicado en Política & Prosa que recurre a la teoría de los clivajes de Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan: si la brecha entre campo y ciudad había sido tradicionalmente más sociológica y estructural, en el presente lo es de forma más cultural. Es decir, frente al cosmopolitismo de la ciudad, progresista y liberal (que tan bien refleja el mainstream del cine español), el campo se presenta como proteccionista, antieuropeo y crítico con la inmigración. Una víctima olvidada de las derivas de la globalización.

El ‘campo’, si es que existiera, sería una de las periferias de las que habla Christophe Guilluy en No Society. Pero ese es el problema de haber sustituido el clivaje propietario-trabajador por el de campo-ciudad: el cambio de eje contribuye a olvidar los conflictos de clase que se producen dentro del entorno rural y crea un enemigo externo, la ‘ciudad’, que en el discurso de García-Gallardo toma los rasgos del cine español.
Por eso, ni el campo sabe qué hacer con el cine español ni el cine español sabe muy bien qué hacer con el campo. Desde las periferias, el cine se ha cargado década tras década de determinadas connotaciones que lo han alejado de lo popular (a veces de forma caricaturesca, a veces con razón): primero, la imagen del cine español como complejo, ególatra y minoritario, como resultado de la época de la ley Miró que favoreció determinadas producciones identificadas instintivamente como crípticas; y más tarde, el cine español como sinónimo de la izquierda progresista y urbana, en especial desde la época de Zapatero y ‘los de la ceja’, cuando empezó a ser objeto de las críticas de los partidos de derecha como promotor de una visión progresista pero esnob del país.
Son reveladoras las declaraciones recogidas por El Norte de Castilla de un agricultor indignado durante la noche de los Goya: “No habéis hecho una película buena desde Torrente”. No es casualidad que la película de Santiago Segura, esa amable parodia sobre lo ‘facha’ que en el fondo sintoniza con esa sensibilidad, se haya convertido en un símbolo del cine español ‘popular’ de verdad frente a ese otro cine complicado y minoritario. Desde el campo, el cine español es el Otro urbano.

Pero tampoco el cine español sabe muy bien qué hacer con el campo, algo que refleja cómo la propia sociedad española se está replanteando cada vez más su relación con lo rural. Gran parte del cine español reciente (y de la literatura, y del ensayo) refleja esa tensión que no termina de resolverse entre lo urbano y lo rural, no exenta de cierto sentimiento de culpa. Es una brecha que se amplía a medida que pasan las generaciones y que obedece a la propia evolución demográfica.
Gran parte del cine español de los sesenta a los ochenta estaba realizado por directores que nacieron en lo que hoy se llamaría ‘España vaciada’ (del Valle de Carranza de Erice a la Mancha de Almodóvar) frente a las generaciones nacidas en la ciudad y educadas en escuelas de cine que, sin embargo, aún mantienen cierta relación con el campo a través de la casa familiar de padres y abuelos.

Por eso, el cine español, como tantos jóvenes a partir de la generación X, ‘va’ al campo, mientras que sus padres o sus abuelos se marchaban de él. El cine del último franquismo y la primera transición, de Carlos Saura al ya citado Erice, contemplaba lo rural como ese pasado del que se había escapado pero que volvía en forma de memoria. Un lugar de miseria y analfabetismo, como ocurría en la citada película de Camus o en Surcos, que resumía bien esa visión falangista de la migración a la ciudad a la que tantas familias se vieron empujadas durante el posfranquismo: el campo es un lugar duro, sí, pero la ciudad corrompe moralmente.
Hoy el campo es un lugar al que se va de vez en cuando, como hacen tantos españoles en verano y Navidad. Una de las películas nominadas este año, 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola Solaguren, presenta el pueblo como el espacio donde descubrirse a uno mismo y el estío como el tiempo de pausa en el que por fin se pueden desarrollar las identidades. El huerto y la apicultura son, ante todo, metáforas.
Su forma de retratar el pueblo no está tan lejos de la que presentaba Carla Simón en Verano 1993 o Alauda Ruiz de Azúa en Cinco lobitos, donde esa localidad costera del norte de España se convertía en refugio humano frente a la insoportable marcha de la vida urbana. El campo veraniego es un destino vacacional relacionado con la infancia, el descubrimiento (o redescubrimiento) y las raíces. Una visión amable y algo idílica, ya que es un lugar al que se va durante un rato y del que se volverá pronto, como la familia que al final del verano recoge las bicicletas para volver a Barcelona o Madrid.

Frente a esta visión idílica del turista de sus propias raíces hay otra forma de inmersión en el campo, mucho más siniestra, que deja entrever esa ambivalencia que mantiene la sociedad española con sus orígenes rurales. Es la que presentan películas como Un amor de Isabel Coixet, basada en la novela de Sara Mesa, o As Bestas de Rodrigo Sorogoyen. En ambas se accede a lo rural a través de un agente extraño que se interna en un entorno que termina triturando su curiosidad. En ambas el campo es el Otro, una manifestación del subconsciente de la España que ha dejado atrás lo rural y de los impulsos irracionales que laten bajo el civilizado cosmopolitismo de la ciudad.
El conflicto entre el francés Antoine y los lugareños de As Bestas es, en el fondo, el conflicto entre esa visión bienintencionada e idealizada del visitante urbano y el pragmatismo de quien ha sufrido la dureza del campo desde su infancia y, por lo tanto, ni puede idealizarla ni puede permitir que nadie la idealice. La destrucción moral y física de los protagonistas de ambas películas muestra esa inquietud y sentimiento de culpa que la España urbana siente sobre el campo al que dio la espalda, como si la única forma de expiar dichos pecados fuese a través del castigo. La mirada al campo es externa, como un lugar al que se va. En este caso, para no volver jamás.
Durante la semana posterior a los Goya siguieron produciéndose protestas en las que los tractores de los agricultores trituraron bajo sus ruedas los productos de importación marroquí. Alcarrás, la película de Carla Simón que fue nominada el año anterior a once estatuillas, presenta una secuencia semejante en su desenlace, cuando el padre de la familia Solé toma conciencia de su posición (de clase) y se une a las manifestaciones de agricultores.

Simón, criada en una familia payesa, introduce una tercera vía casi ‘francesa’ (a la manera del Laurent Cantet de Recursos humanos o El empleo del tiempo) recordando que más allá del eje campo-ciudad, el campo también vive conflictos de clase entre el propietario y el trabajador. Es la película que mejor ha retratado, recogiendo y anticipándose, las protestas de los agricultores que se ven obligados a vender sus productos por debajo incluso de sus costes. Sin embargo, tal vez ninguno de ellos vería una película como Alcarrás. Otra paradoja más en esa sospecha mutua entre campo y cine español.