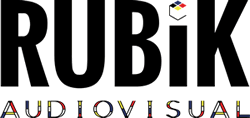Este año, los premios Goya vivieron una anomalía histórica, cuando dos largometrajes se hicieron con el premio a Mejor Película ex aequo. El 47, la película de Marcel Barrena sobre Manolo Vital, el autobusero extremeño que logró que el transporte público llegase a Torre Baró, un poblado en la periferia barcelonesa, y La infiltrada, el largometraje de Arantxa Echeverría sobre Aranzazu Berradre, que pasó años oculta entre las filas de ETA. Ambas películas presentaban una peculiaridad que cada vez lo es menos: estaban basadas en hechos reales. Por Héctor García Barnés

Algo que también ocurría con la anterior ganadora, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, y con As bestas de Rodrigo Sorogoyen, lejanamente inspirada en el crimen de Petín (Ourense). Lo llamativo es que hay que remontarse a mucho antes, a los años de Mar adentro (Alejandro Amenábar, 2004) y Camino (Javier Fesser, 2008), para encontrar ejemplos semejantes.
El “basado en hechos reales” está viviendo una edad dorada, no solo en el cine español, quizá porque durante las últimas décadas se ha convertido en el nuevo cine de prestigio, arrebatando esa posición privilegiada a las adaptaciones literarias. Oppenheimer de Christopher Nolan se alzó con el Oscar a la Mejor Película el pasado año, y empiezan a abundar en la ficción televisiva. Cada año se producen más obras audiovisuales basadas o inspiradas por hechos reales.

Un análisis publicado por Stephen Follows muestra cómo la proporción de estas películas se ha disparado desde principios de siglo, de menos de un 10% a casi un 30%. El texto da dos pistas interesantes. Por un lado, que el crecimiento se ha producido entre las películas más baratas, las de menos de 100 millones de dólares de presupuesto.
Por otro, que su aumento se ha dado a costa de las adaptaciones. Así que, de entrada, se podría decir que una de las razones es meramente económica. Sale más barato adaptar un caso real ampliamente conocido, pero sobre el que nadie puede reclamar propiedad intelectual, que gastar dinero en comprar los derechos de una novela de éxito.
Pero este boom del “basado en hechos reales” está en sintonía con un momento social y cultural muy concreto. El de la autoficción y la novela testimonial del “yo”, el de la predominancia de la primera persona y la identificación del espectador a toda cosa; el del desprecio de la imaginación y la fantasía; el de las películas y los finales “explicados” en YouTube sin dejar espacio a la duda ni la interpretación; el del prestigio del ensayo y el documental como géneros “serios” frente al escapismo de géneros menores como la comedia romántica, según Follows, el género con menos películas basadas en hechos reales.
En definitiva, está en consonancia con una era de la literalidad en la que necesitamos que una obra de ficción apele a un referente real para poder creer en ella, en la que el espectador medio ha dejado de creer en la suspensión de la incredulidad y necesita relatos donde el discurso no presente ninguna ambigüedad.
Como explica la crítica Anna Korbluh en su último libro, Immediacy: Or The Style of Too Late Capitalism, vivimos una era que ha alumbrado un tipo muy particular de “realismo sin representación” en la que no tenemos tiempo para interpretar ni enfrentarnos a ningún tipo de confusión narrativa o ambivalencia discursiva.

Las películas basadas en hechos reales a menudo evitan, por esa misma razón, cualquier posibilidad de fricción interpretativa. No solo se basan en hechos reales, sino que este nuevo cine del prestigio suele adaptar episodios de la historia reciente sobre los que existe un consenso social relativamente amplio, como ocurre con las películas sobre el nazismo.
Desde los años noventa, cuando la etiqueta “basado en una historia real” se convirtió en una garantía de cierta calidad, de La lista de Schindler a Erin Brokovich –esto que usted va a ver, querido espectador, ocurrió de verdad–, nos hemos acostumbrado a que durante la temporada de premios abunden las películas que se centran en la historia de héroes reales y casi anónimos, como ocurría con el empresario en la Alemania nazi, la madre soltera enfrentada a las grandes corporaciones, pero también el autobusero rebelde o la policía que sacrifica su vida por un bien mayor. Las películas basadas en hechos reales necesitan figuras bigger than life para conquistar al espectador. ¿Paradójico?
Un género de géneros
Existe otra posibilidad, y es que el recurso a la fórmula “basada en hechos reales” en realidad busque lo contrario: facilitar que la película encaje en fórmulas muy convencionales sin que el espectador se rebele contra ello.
En un interesante artículo publicado en Geeks, Marcos Spalding sugiere que las películas basadas en hechos reales, que suelen generar una unanimidad crítica y un interés mayor entre los espectadores menos exigentes, encajan en fórmulas muy concretas y definidas que hacen que, paradójicamente, se hayan convertido en un subgénero de pleno derecho.
Es el caso del biopic del genio torturado, como ocurre con la citada Oppenheimer, La red social de David Fincher, o Una mente maravillosa de Ron Howard. Películas que suelen tomarse amplias libertades con la realidad en la que se inspiran y donde prevalece su capacidad de adaptarse a determinados tropos y estructuras que las hagan reconocibles, al mismo tiempo que su origen “real” sugiere al espectador que todo aquello que podría parecerle inventado, forzado o preparado no lo está.

De ahí la ansiedad que sentimos todos por chequear la historia real en Wikipedia al salir de ver una de estas películas. Parece demasiado bueno, demasiado increíble, demasiado retorcido, como para ser “real” de verdad.
Las películas basadas en hechos reales que han ganado el Goya recientemente no dejan de ser, en el fondo, ejercicios de género. No hay tanta distancia entre La infiltrada y la larga serie de thrillers que el cine español ha producido con relativo éxito durante las últimas dos décadas. Por ejemplo, con Celda 211 de Daniel Monzón, que también toca el tema de ETA y que está basada en una novela del periodista Francisco Pérez Gandul. Y ¿no es en el fondo El 47 una feel good movie con una paleta emocional cercana a otras películas triunfadoras como Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba o Campeones de Javier Fesser? ¿No se trata en todos esos casos de historias de superación de individuos enfrentados a la convención social o los poderes políticos con las que el espectador común puede identificarse?

El ejemplo más claro de todo esto es el true crime, uno de los géneros que más éxito ha tenido durante los últimos años, ya desde Making a Murderer (Moira Demos, Laura Ricciardi, 2015), y que se ha convertido en una garantía de éxito en España. No solo en forma de largometraje, sino también de libros, podcasts o series de televisión, como ocurre en nuestro país con El cuerpo en llamas de Laura Sarmiento (2023) o El caso asunta (2024) de Ramón Campos, ambas estrenadas en Netflix e inspiradas en casos criminales recientes.
Como explicaba durante el Congreso de Periodismo de Huesca Adolfo Moreno, guionista de los documentales Lucía en la telaraña (sobre el asesinato de Lucía Garrido en Alhaurín de la Torre) y (P)Ícaro. El Pequeño Nicolás, el true crime permite a sus creadores presentar eventos que, de no estar basados en hechos reales, nadie se creería. No hay mejor guionista que la realidad porque nos regala hechos que resultarían inverosímiles en una ficción convencional.

El éxito del true crime se basa, entre otros motivos, en explotar la extrañeza de lo real. Si los cruentos asesinatos y las bajas pasiones de los protagonistas de este género ocasionan tanta fascinación es porque el espectador ha recibido la garantía de que existieron y que, por lo tanto, son reales. Algo semejante ocurre con la polémica que rodeó la publicación de El odio de Luisgé Martín, editada y paralizada por la editorial Anagrama. A su manera, otro true crime.
En el pasado, la ficción servía para alumbrar los rincones oscuros del alma humana. Hoy, en un momento en el que la ficción sufre una crisis de credibilidad, parece que tan solo los relatos “reales” pueden enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Pero eso pierde de vista que, por mucho que esté inspirada por eventos acontecidos en nuestra realidad, todo relato es una interpretación.
El 47, por ejemplo, recibió críticas por ignorar el papel jugado por CCOO y el PSUC en la lucha antifranquista y centrarse tan solo en la epopeya individual de Vital. La infiltrada reabrió el debate sobre la guerra sucia llevada a cabo por el PSOE contra ETA. Toda película “basada en hechos reales”, al menos en la vertiente prestigiosa que suele conquistar a la crítica y arrasar en el mainstream cinematográfico, suele ofrecer una visión amable sobre nuestra historia reciente o promocionar un posicionamiento político determinado, como ocurrió en los casos de Mar adentro y Camino, estrenadas durante el debate sobre la ley de eutanasia.

Como todo buen propagandista sabe bien, no hay nada mejor que una historia individual, épica y con la que resulte fácil identificarse para promover determinada visión política bajo un aparente consenso que ya no aparece como resultado de un debate social sino, paradójicamente, por el género narrativo que facilita que nos creamos una narración, lo que cierra el círculo entre realidad y ficción.
Esa quizá sea la gran ironía final. En un momento de crisis de la ficción, donde necesitamos apelar a un discurso externo para justificar su existencia (ya sea político, social o moral), en el que hemos dejado de creer en la narrativa y el arte como herramientas de introspección, en el que necesitamos que el significado de las cosas se presente de forma clara e inequívoca ante nuestros ojos, requerimos que las historias basadas en hechos reales encajen en un molde narrativo concreto (un thriller, un true crime, una película feel good) para poder creérnoslas de verdad. Aunque le demos la espalda, la ficción se resiste a desaparecer.