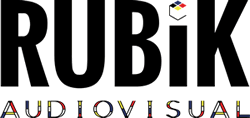A la hora de volver a dotar de relevancia a la franquicia Alien, Fede Álvarez se ha visto obligado a equilibrar entre sus intereses personales, que había explorado en su díptico No respires, y las obligaciones contractuales de tan veterana propiedad intelectual. Por Tonio L. Alarcón

Dentro de una filmografía relativamente corta, Fede Álvarez y su coguionista habitual, Rodo Sayagues, tienden a hacer girar sus películas en torno a variaciones diversas de un mismo concepto: el de la mansión maldita/encantada de las historias de terror gótico. Cierto es que tanto en Posesión infernal (Evil Dead) (2013) como en La matanza de Texas (2022) se trataba de ideas heredadas de forma más o menos directa de sus respectivas franquicias. En cambio, en el díptico formado por No respires (2016) y No respires 2 (2021), hasta el momento los únicos largometrajes originales de su carrera (es decir, no basados en propiedades intelectuales ajenas), fueron capaces de darle un giro personal al tropo, dotándolo de una cierta significación sociopolítica al emplearlo para comentar el progresivo empobrecimiento del ‘Rust Belt’ estadounidense.
No es casual, en ese sentido, que Alien: Romulus (2024) arranque como una especie de variación sci-fi de No respires. Como tampoco lo es que en esos minutos iniciales encontremos el mejor cine que ha salido de la cámara de Álvarez desde el mencionado thriller y, seguramente, la pieza de ciencia-ficción más estimulante y más sugerente que ha llegado a las salas en fecha reciente. Sobre todo, porque en ese arranque, el director no busca el guiño cómplice, ni satisfacer el fan service, sino tomar un pedazo minúsculo del universo Alien (las colonias mineras propiedad de la corporación Weyland-Yutani) y emplearlo, según confesión propia, para reflejar la explotación de los países tercermundistas.
Desde esa perspectiva hay que entender la incursión desesperada de Rain Carradine (Cailee Spaeny) y sus compañeros en las estaciones Romulus y Remus: es la versión de alta tecnología de un viaje en patera, si bien, en este caso, el destino es un planeta distante, Yvaga.

A ello contribuye especialmente la colaboración de Álvarez con el director de fotografía Galo Olivares, que sustituye a su habitual Pedro Luque, y que trae de su, hasta ahora, única incursión en el largometraje, Gretel y Hansel: Un oscuro cuento de hadas (2020), un sentido de la atmósfera opresivo y asfixiante.
Alien: Romulus establece un contraste muy buscado entre esas secuencias iniciales ambientadas en la colonia minera, cargadas de tonos terrosos y espacios angostos, y las que transcurren en el espacio, que el director retrata, al menos inicialmente, con una gran belleza: seguramente la secuencia más definitoria de ello sea el momento en el que los protagonistas, al elevarse por encima de las nubes que cubren eternamente su planeta, pueden ver por primera vez el sol.
No obstante, Álvarez tiene sobrada experiencia en la industria de Hollywood, así que es perfectamente consciente de que Romulus es una nueva entrega de la franquicia Alien, y que eso le obliga a unas ciertas servidumbres, si bien, dentro del estrecho margen que le deja la propiedad, se atreve a hacer algunos apuntes interesantes. Un poco como había hecho en su intervención en La matanza de Texas (si bien ahí dejó la dirección en manos de David Blue Garcia), el uruguayo ha construido un ejemplo perfecto de requel, es decir, un reboot que funciona como secuela/ampliación de un universo creado previamente.
Con la idea de que encajara entre Alien, el octavo pasajero (1979) y Aliens (1986), el diseño de producción de Naaman Marshall se esfuerza en (re)construir un concepto lo-fi de la tecnología deudor de la estética llena de monitores de tubo y botoneras de colores primarios tan característica de las películas de Ridley Scott y James Cameron.
Lo interesante, y ahí seguramente tenga algo que ver la implicación de Scott Free Productions en el proyecto, es cómo Romulus logra mantener una cierta fidelidad a la estética Métal Hurlant de la película original y, al mismo tiempo, conectarla a nivel argumental con Prometheus (2012) y Alien: Covenant (2017). No tanto por las alusiones directas a ambas, donde quizá arranca la parte más débil del largometraje, sino por cómo entronca con la reflexión sobre la naturaleza de los sintéticos que allí representaba la estremecedora figura de David (Michael Fassbender), y que en este caso se prolonga en un personaje más amable, pero precisamente por ello más inquietante, como es Andy (David Jonsson). Álvarez y Sayagues inciden a un nivel más emocional en la relación de los androides con los seres humanos, y vuelven a aludir a las leyes robóticas de Asimov para plantear algunas de las preguntas fundamentales a las que aludían Blade Runner (1982) y otra requel inferior al original, Blade Runner 2049 (2017).

Como apuntaba en el párrafo anterior, Alien: Romulus se desfonda cuando el director se ve obligado a dejar de explorar los temas que realmente le interesan (la emigración ilegal en colonias mineras futuristas, el amor entre humanos y sintéticos) para apostar por lo que le exige la adscripción a una franquicia tan popular: un espectáculo entre lo terrorífico y lo pirotécnico.
De ahí que, a medida que la película se adentra en su segunda mitad, vaya perdiendo su personalidad a base de puro fan service (hay instantes en que parece que el uruguayo ha ido tachando un checklist de grandes éxitos de la propiedad intelectual), acumulando tantos giros sorpresivos como falsos finales que no hacen más que alargar el metraje de forma innecesaria y un tanto insatisfactoria.