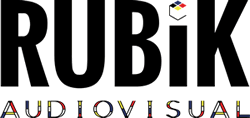El nuevo largometraje de Paolo Sorrentino, Parthenope, funciona como una especie de extensión de su anterior Fue la mano de Dios, pues profundiza en lo que significa ser joven a través de la belleza y la espontaneidad de la actriz Celeste Dalla Porta. Por Tonio L. Alarcón

Desde su ópera prima, El hombre de más (2001), uno de los temas fundamentales del cine de Paolo Sorrentino ha sido el deseo, la sensualidad. Pero no en un sentido carnal (o no solo), sino puramente hedonista. Una idea que le vincula y, al mismo tiempo, le enfrenta a un cineasta con el que se le compara de forma habitual, Federico Fellini.
Ambos comparten ese sentido mediterráneo de la estética que vincula toda expresión cultural con lo erótico: de ahí surgen, sin ir más lejos, los asesinatos concebidos como expresión sexual reprimida de los gialli. Sin embargo, mientras Fellini exploraba lo sensual ahondando en su particular poética de lo feísta, de lo grotesco, Sorrentino tiene una relación con la imagen cinematográfica más impresionista.
Sus encuadres buscan un equilibrio tan perfecto de los elementos dispuestos sobre la pantalla, con unas composiciones que ansían la excelencia, que hay momentos en que su narración se diluye en el lenguaje publicitario al que, por encargo de las grandes marcas, se ha hecho asiduo. Ahí encaja lo bello, lo armonioso, dentro de su filmografía. Como un elemento estético fundamental a la hora de generar placer visual en el espectador, que vive (o debería vivir) la obra de Sorrentino como una estilización extrema de lo que es la experiencia humana.

Esa perspectiva es la que hay que aplicar sobre Parthenope (2024) para entender que, por primera vez en su carrera, el italiano le haya dado el protagonismo a una fémina. Pues la figura que da nombre a la película (Celeste Dalla Porta de joven, Stefania Sandrelli de mayor) no es tanto una mujer de verdad como la proyección de Sorrentino de toda la belleza, el descaro y la libertad que, siempre desde su perspectiva, conllevan la juventud. Lo que convierte el largometraje en un complemento muy (auto)consciente de su anterior Fue la mano de Dios (2021), pues vuelve también a rodar su Nápoles natal con infinito cariño.
Allí confrontaba, desde lo puramente autobiográfico, el fantasma de la muerte accidental de sus padres, y el peso existencial del duelo consiguiente. En cambio, aquí recoge una sensación que flotaba levemente en las imágenes de su antecesora, las posibilidades infinitas de la juventud. Y la convierte en el centro de una narración que sirve al director italiano para incidir, desde una perspectiva muy distinta a La juventud (2015), en todas las pérdidas y las renuncias que conlleva envejecer.
Ahí adquiere una importancia fundamental que haya escogido como protagonista principal de Parthenope a una actriz con poquísima experiencia cinematográfica previa como Dalla Porta. El proceso de filmación, el propio trabajo de dirección de Sorrentino, e incluso la interacción con sus compañeros de reparto claramente van moldeando a una actriz que empieza deslumbrando con una fotogenia visceral, espontánea, para luego ir añadiendo sucesivas capas de dolor y de frustración sobre su figura (de nuevo la muerte inesperada de un familiar se cierne sobre la narración) que enturbian esa mirada limpia, si bien algo descarada, que caracteriza a sus primeras apariciones.
No es baladí, en ese sentido, el juego que establece el director con el erotismo que desprende la joven intérprete. En los primeros compases del metraje, se recrea en él casi con deleite, transmitiendo así el deseo que provoca tanto en el hijo de su ama de llaves, Sandrino (Darío Aita), como en su propio hermano, Raimondo (Daniele Rienzo). Pero, en realidad, por lo que ambos se sienten atraídos, igual que todos los hombres que pululan a su alrededor, no es por la propia Parthenope, sino por su juventud. No están interesados en compartir su sexualidad con ella, sino que, en una lectura cuasi vampírica de las relaciones íntimas, lo que quieren es alimentarse de su lozanía: en cierta manera, robar una parte de su inocencia.

De la misma manera que el epítome de esa visión egoísta del sexo es, para sorpresa de nadie, un miembro del clero como el Cardenal Tesorone (Peppe Lanzetta), su antítesis toma la forma corpórea de uno de los grandes héroes literarios de Sorrentino, el escritor John Cheever (Gary Oldman). Sin la interferencia de la líbido debido a su homosexualidad, es quien mejor entiende lo que hace deslumbrante a Parthenope, su juventud, y por eso mismo es también el único que le invita a abrazarla, a no desperdiciarla. Porque ese Oldman envejecido, tambaleante por el alcohol que consume a su personaje, está cargado de la misma melancolía insondable que lleva Sandrelli en la mirada en las secuencias donde interpreta a la versión mayor de la protagonista.
La elección de ambos actores por parte de Sorrentino no pretende solamente retratar en pantalla los estragos del tiempo (una idea que ya apuntan las apariciones de Flora Malva (Isabella Ferrari) y Greta Cool (Luisa Ranieri)), sino sobre todo utilizar la veteranía de ambos para incidir en, hasta qué punto, envejecer también es verse obligado a reconciliarse con el hecho de que ya no quede apenas rastro de ese fulgor casi insoportable que trae consigo la lozanía.