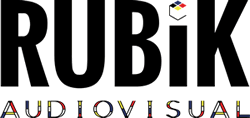Harris Dickinson debuta en el largometraje con Urchin, un retrato de personaje crudo y sin filtros que llega a nuestras salas tras pasar triunfante por el Festival de Cannes. Por Belit Lago

No es hasta su aparición en El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund, 2022) cuando la mayoría empezamos a reconocer al actor británico, que para entonces ya había trabajado bajo las órdenes de autores como Xavier Dolan, Joanna Hogg o Danny Boyle.
Un rostro pecoso y perfilado que se vuelve atractivo a través del gesto del tercio inferior: aunque alberga una de las sonrisas más impolutas del nuevo star system europeo, sus prominentes morros lo catalogan como a uno de los actores más sexis del panorama actual, etiqueta que su personaje en Babygirl (Halina Reijn, 2024), una especie de masculinización de la femme fatale, se encargó de alimentar.
Quién sabe si para huir de dichos encasillamientos, Dickinson abraza por segunda vez el papel de director —tras su debut en 2021 con el corto 2003—, y lo hace de la mano de un protagonista histriónico: Frank Dillane, a quien algunos recordaréis por su papel en Fear the Walking Dead —spin-off de ocho temporadas de la serie de AMC—, o por encarnar a un adolescente lord Voldemort en Harry Potter y el misterio del príncipe (David Yates, 2009).

El londinense hipnotiza al público a través de una retahíla de movimientos corporales que, sumados a un carácter impertinente y osado, recuerdan a algunos de los roles del francés Raphaël Quenard, actor fetiche del último Dupieux.
Dillane es Mike, un joven vagabundo incapaz de afrontar las responsabilidades de la edad adulta. A través de este personaje, condenado a la invisibilidad de los márgenes y al cíclico intento de la supervivencia callejera, el director nos habla de la imposibilidad de habitar un mundo cuadrado cuando tus formas se escapan de la norma.
Urchin es el retrato directo de una realidad particular: la de alguien que, pese a sus múltiples tentativas, siempre acaba topándose con la frustración de no encajar. Las oportunidades de volver a la casilla de salida van apareciendo, pero el protagonista no sabe sostenerlas, se le escapan entre los dedos una y otra vez.

Ganadora de dos reconocimientos en la sección Un Certain Regard de la 78ª edición del Festival de Cannes —a Mejor Actor y el premio FIPRESCI—, la película también significa un descenso a los infiernos de la adicción. En Londres el ritmo nunca para, y en paralelo, la gincana de Mike tampoco: de dormir sobre unos cartones, a pasar unos meses en la cárcel; de freír patatas fritas en un hostel de tres estrellas, a recoger basura con Andrea, una nómada francesa que ofrece la versión más amable de ese desajuste con lo socialmente aceptable.
Huyendo de toda estabilidad, el personaje consigue conectar consigo mismo cuando mentalmente está más alejado de su cuerpo: en un viaje de ketamina, o cuando, en la conversación más esperada del film, opta por el distanciamiento mental. Disociar como salvación, pero también como condena. Habitar un paisaje imaginado donde el cobijo de una cueva en medio de la naturaleza te hace sentir como en casa, aunque necesites consumir sustancias psicotrópicas para llegar hasta allí.
En una de las escenas más reveladoras —cuando el personaje asiste como público a una performance y de repente se levanta y huye (de nuevo)— conseguimos conectar con una parte emocional de Mike hasta ahora inaccesible. La danza le ha despertado recuerdos dolorosos: el arte como activador de una memoria adormecida, conectando cuerpo y mente por primera y última vez.
Ese instante también sirve al espectador para empatizar con este inaguantable joven cuyo síndrome de Peter Pan es del tamaño del Támesis. Lejos de ser juzgado por su creador, Dickinson le regala una escena final de cariz espiritual, siguiendo la línea del tono fantástico que asoma a lo largo de este tour de force incontrolado, reforzado por una banda sonora tan punzante como contemporánea.