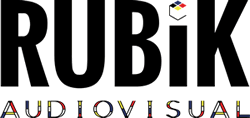Para abrir el fuego de su nuevo acuerdo de producción con Warner, M. Night Shyamalan ha optado por una película juguetonamente hitchcockiana, en la que coloca a su hija Saleka en el centro de atención dramático en más de un sentido. Por Tonio L. Alarcón

En su imprescindible libro-conversación con François Truffaut, Hitchcock utilizaba los ejemplos de Crimen perfecto (1954) y Psicosis (1960) para incidir en cómo el voyeurismo del espectador, o lo que es lo mismo, sus ganas de saber hacia dónde le va a llevar la historia que le están contando, puede sufrir e incluso sentirse identificado con una persona a la que hasta ese momento ha considerado monstruosa. Un tropo que Patricia Highsmith (a la que, no por casualidad, el director británico adaptó en Extraños en un tren (1951), otro ejemplo estupendo) perfeccionó a nivel literario en su saga dedicada a Tom Ripley.
Sobre ideas similares cimenta M. Night Shyamalan la estructura narrativa de La trampa (2024): por más que sepamos que Cooper (Josh Harnett) es un psicópata despiadado, que no duda en hacer daño a quien sea para escapar del acecho de la Policía, no podemos evitar sentirnos fascinados por su ingenio y su capacidad de improvisación.
Aunque no acostumbra a ser considerado tan deudor de Hitchcock como, por ejemplo, Brian de Palma, aquí Shyamalan se reivindica abiertamente como tal: en ese sentido hay que entender, considero, su muy depalmiano uso del split diopter, o lentes partidas, en un momento fundamental del metraje. Según explica el director, la idea de La trampa surgió de las conversaciones con su hija Saleka (que interpreta a Lady Raven, además de componer las canciones que canta sobre el escenario) acerca del uso de la estructura de un concierto como esqueleto argumental de una película.

Lo que ocurre es que, inevitablemente, surgen de inmediato las comparaciones con las dos versiones de El hombre que sabía demasiado, estrenadas en 1934 y 1956, en las que Hitchcock ejemplificó de forma magistral cómo utilizar la arquitectura de una pieza musical para generar intriga. Shyamalan no ha trabajado nunca la rítmica del montaje como el director británico, así que su aproximación al concepto es, a nivel de puesta en escena, bastante más simplista.
Lo interesante del contexto en el que se sitúa La trampa está en que permite a su director y guionista confrontar el comportamiento frío y manipulador de Cooper con el de una industria como la musical, no exenta de paralelismos con la cinematográfica, que también se caracteriza por la hipocresía y la (mera) apariencia. Por eso el personaje de Harnett no es sólo capaz de navegar por ella con facilidad, sino también llevarse a los que giran alrededor de la misma a su propio terreno. Debido a su psicopatía, tanto su afabilidad como su empatía son fingidas (las ha tenido que aprender para integrarse), así que tiene un instinto muy desarrollado respecto a cómo y a quién puede manipular a nivel emocional: quizás el mejor ejemplo es el de Jamie (Jonathan Langdon), un personaje que tiene el doble propósito de aclarar la película a nivel argumental y, al mismo tiempo, demostrar de lo que el personaje de Harnett es capaz.
Precisamente, uno de los primeros aspectos que Shyamalan establece de su protagonista y/o antagonista es su capacidad demiúrgica para ir unos pasos por delante de sus enemigos, y que situaría la película en un terreno similar al de la trilogía iniciada por El protegido (2000) (tanto es así, que se podría considerar a Cooper como un mix con pretensión realista entre los personajes de James McAvoy y Samuel L. Jackson) de no ser por esa juguetona estructura argumental basada en la acumulación de giros de guión.
Si, como aparentaba por sus materiales promocionales, La trampa hubiera concentrado su acción sólo en el concierto de Lady Raven, podríamos hablar de una intriga fundamentalmente hithcockiana. Pero desde el momento en que el relato se aparta de dicho contexto, desplazando el centro dramático de la historia hacia otros personajes (hasta el momento, secundarios), la película se aproxima a obras construidas sobre el encadenamiento de mentiras y manipulaciones como La huella (1972) o La trampa de la muerte (1982). Por supuesto, el guión de Shyamalan es mucho más torpe y grosero que los de, respectivamente, Anthony Shaffer y Jay Presson Allen, pero comparte con ellos la intención de pillar al espectador con el pie cambiado.

A la hora de transmitir al espectador la creciente sensación de encierro de Cooper, Shyamalan quería utilizar el, en los últimos años, muy utilizado formato 4:3. Sin embargo, su director de fotografía, Sayombhu Mukdeeprom (habitual de Apichatpong Weerasethakul y Luca Guadagnino), le convenció de lo contrario. De no haber sido así, las escenas del concierto de Lady Raven no habrían tenido el mismo impacto visual, ni habría podido transmitir con la misma eficacia que Cooper se está ocultando, a simple vista, en una auténtica marea humana.
En todo caso, para lograr un crescendo dramático similar, el director ha optado por cerrar cada vez más y más los planos sobre el personaje de Harnett a medida que éste se siente más y más acorralado… Y al mismo tiempo que nos vamos introduciendo de forma más profunda en su psique cada vez más desquiciada.