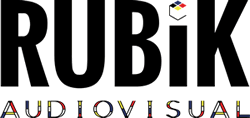Francis Ford Coppola llevaba coqueteando con la idea que ha acabado derivando en Megalópolis desde finales de los años 70. La película que ahora llega a los cines seguramente sea el testamento cinematográfico del genio desbocado de su creador. Por Tonio L. Alarcón

Al principio del capítulo del libro Doce contra los dioses: Historia psicológica de la aventura que su autor, William Bolitho, dedicó al político romano Lucio Sergio Catilina, llaman la atención un par de frases que es fácil pensar que inspiraron a Francis Ford Coppola para concebir Megalópolis (2024): “Decir que los actuales Estados Unidos son la contrapartida histórica de la antigua Roma es arriesgado. Asegurar que se acercará mucho a ello en un centenar de años es una inteligente posibilidad”.
Teniendo en cuenta que, cuando el libro llegó a sus manos, acababa de cometer la genial locura de rodar Apocalypse Now (1979), que proyectaba El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, a lo más profundo de la Guerra de Vietnam, es fácil pensar que en su cabeza se produjera otra conexión inesperada. Llevar a la gran pantalla la figura de Catilina, y las conspiraciones que le rodearon, pasándola por el filtro de la ciencia ficción.
Es bien conocida la imposibilidad por parte de Coppola de encontrar financiación para el proyecto, y que solamente ha logrado llevarlo adelante pagándolo de su bolsillo tras la venta de una parte de sus viñedos, haciendo de Megalópolis una de las producciones independientes más caras de la historia del cine. Una reticencia industrial que resulta, hasta cierto punto, comprensible, teniendo en cuenta el arrojo kamikaze con el que el veterano director se ha atrevido a mezclar la imaginería clásica de las películas de romanos con un concepto de la arquitectura futurista a caballo entre el trabajo de Otto Hunte, Erich Kettelhut y Karl Vollbrecht para Metrópolis (1927) y el de Vincent Korda para La vida futura (1936).

No es la única deuda con el filme de William Cameron Menzies, pues la diseñadora de vestuario, Milena Canonero, claramente ha inspirado su trabajo en cómo John Armstrong, Rebé Hubert y Cathleen Mann utilizaron la influencia romana para estilizar la ropa futurista de sus personajes. La diferencia es que si, en la adaptación de H.G. Wells, el resultado se aproximaba a la imaginería de la literatura pulp, Coppola opta por aproximar los estilismos al cine hollywoodiense de los años 30 y 40.
No obstante, por más que el director haya basado la animadversión entre Cesar Catilina (Adam Driver) y Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) en la que existía entre Catilina y Marco Tulio Cicerón, los sueños arquitectónicos del primero se aproximan a los del Howard Roark (Gary Cooper) de El manantial (1949), y la filosofía del guión de Coppola, a los postulados de la ultraliberal Ayn Rand. No en vano, como Roark, el personaje de Driver es un visionario incomprendido debido a sus utópicas ideas para reconstruir esa Nueva York del futuro (representadas en el Megalon, el material que genera los orgánicos diseños inspirados en el trabajo de Korda) que, como el Catilina histórico, es humillado y vilipendiado por defender unos conceptos que (casi) nadie más comparte.
Lo que abre una línea de pensamiento interesante respecto a la relación de Coppola frente a su propia creación. ¿Es su (anti)héroe un alter ego a través del cual habla de sus dificultades para continuar su carrera en el contexto de Hollywood porque, como defendía Rand, la abundancia de subordinados (esto es, mediocres que no tienen más objetivo que alcanzar el éxito) ha hecho que nadie sea capaz de empatizar con su ambiciosa aproximación al hecho cinematográfico?
Quizás la clave para interpretar Megalópolis esté en la opción que toma de dividir a la Dominique Francon (Patricia Neal) de El manantial en dos figuras femeninas que, además de su dualidad moral, representan visiones opuestas de lo fílmico. Por un lado, esa mixtura de Jean Harlow y Myrna Loy que es Wow Platino (Aubrey Plaza), que le da forma corpórea al lado más ambicioso y superficial de la industria; y por el otro, Julia Cicero (Emmanuel), que proyecta el compromiso con la creatividad y la visión propia. No es casual, en ese sentido, que sea ella quien le devuelva a Catilina su perdida capacidad para detener el tiempo, y que representa su talento para observar lo que le rodea desde un ángulo particular, invisible para los demás.

A diferencia de su última incursión en la dirección, la un tanto fláccida Twixt (2011), aquí Coppola hace un esfuerzo muy consciente por experimentar, por dinamitar los límites de la narrativa convencional tanto empleando recursos del cine clásico (incluso del mudo) como jugueteando con el formato de pantalla. Para ello, se ha aliado con su director de fotografía habitual, Mihai Malaimare Jr., para sacarle el máximo partido a las posibilidades del cine digital: a sus cuatro cámaras Arri Alexa 65, Alexa LF y Alexa Mini LF han incorporado múltiples lentes Panavision que garantizan un espectacular despliegue visual.
El resultado puede resultar irregular, a veces incluso kitsch y un tanto excesivo, pero frente a la seguridad y el conservadurismo visual de gran parte del cine contemporáneo, resulta refrescante enfrentarse a una obra tan libre y tan enloquecida.